Por: Gabriel S. Galán Melo

Los regímenes autocráticos y dictatoriales, pese a su apariencia firme y fuerte, suelen esconder la fragilidad de un poder que no dialoga. Si bien se presentan como garantes del orden y como las únicas soluciones posibles para resolver las grandes tensiones manifiestas de la sociedad, en realidad no son más que creaturas difusas del miedo. Su aparente estabilidad se construye sobre el silencio y su eficacia (impuesta mediáticamente) sobre la negación del otro. Y aunque la historia -de América Latina, de Europa y de África- ha demostrado que toda concentración de poder, tarde o temprano, deriva en la asfixia de la comunidad y en el empobrecimiento moral y material de los pueblos, parecería que en nuestro país tenemos cierto apego enfermizo a tales regímenes y al hecho de, permanentemente, desconocerlos y hasta negarlos.
Por ello es bueno recordar aquellos indicios que nos advierten de su existencia. El primer síntoma de un gobierno autoritario es el miedo institucionalizado: el miedo al disenso, a la crítica, al pensamiento diverso, etc.… aquel miedo que paraliza la innovación, que amputa el debate y convierte al ciudadano en un súbdito. El segundo es la corrupción estructural porque en aquellos gobiernos en los que no hay contrapesos ni escrutinio, el poder se vuelve opaco y lo público se confunde con lo privado. Y el tercero es la ausencia de un horizonte colectivo: el autócrata no gobierna para construir un futuro común, sino para perpetuarse, para eternizar su imagen, sus ideas o su historia de vida, en cuyo caso, la patria se reduce simplemente a su biografía.
Por eso, debemos creer y abrazar la democracia, porque siendo aún imperfecta, desgastada y ruidosa, sigue siendo el único sistema que permite corregirse a sí mismo y para ello no requiere de unanimidad sino de racionalidades compartidas. Porque la democracia no demanda sumisión, sino el reconocimiento mutuo. De ahí que, el desafío para los diferentes actores políticos nacionales no sea ceder entre sí por mera conveniencia, sino comprender que ningún proyecto de país es sostenible si no se asienta en la inclusión y la cooperación. Ecuador, como tantas otras naciones de la región, necesita hoy un gesto de madurez: que sus dirigentes vean más allá de sus trincheras ideológicas y comprendan que el poder no es un botín, sino una responsabilidad compartida.
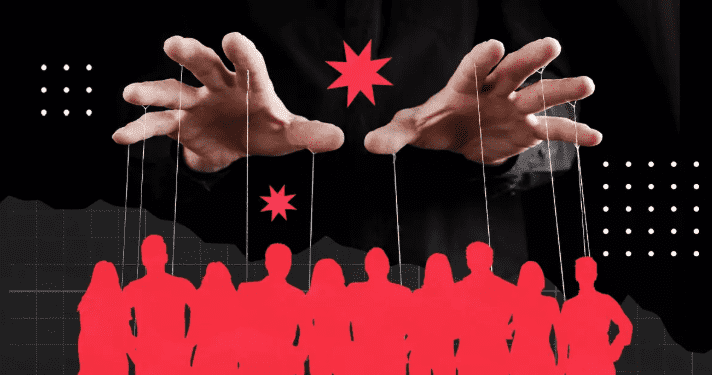
Ya que, la racionalización de la política implica asumir que el adversario no es un enemigo, sino una voz necesaria en la construcción del consenso. No se trata de diluir las diferencias, sino de reconocer su legitimidad dentro de un marco institucional que las ordene y les dé un cauce justo. Pues, la polarización -esta forma moderna del autoritarismo “democrático”- se combate con la razón, con instituciones sólidas y con un sentido profundo de comunidad. Puesto que, construir un proyecto nacional único e inclusivo no significa, de modo alguno, homogenizar la sociedad, sino articular las múltiples diferencias en torno a fines comunes como la justicia, el bienestar común, la dignidad y la sostenibilidad.
Ya es hora de que aprendamos que los pueblos no progresan cuando alguien “manda” mejor, sino cuando todos decidimos mejor, porque la fuerza de un país no radica en la obediencia ciega a una voluntad única, sino en la convergencia lúcida de sus múltiples voluntades. Indiscutiblemente, la historia ha premiado siempre a las naciones que, en lugar de elegir un caudillo, han elegido caminos compartidos. Por eso, hoy más que nunca, frente a la tentación de los atajos autoritarios, urge reivindicar la política como aquel arte del encuentro. Solo reconociéndonos entre iguales podremos transformar la incertidumbre en esperanza y la diferencia en un proyecto común. Porque, en definitiva, la democracia no es el ruido del desacuerdo, es la melodía de la convivencia.


