
Niñas y adolescentes, víctimas de violación -en su mayoría agredidas por familiares- son obligadas a continuar con embarazos, enfrentando secuelas físicas y emocionales. El sistema de salud y justicia de Ecuador muestra fallas al negar el aborto legal, revictimizar a las menores y no garantizar una atención oportuna. Mientras la Corte Constitucional calla; las activistas alertan sobre una impunidad que perpetúa la violencia y desprotección hacia las niñas.
Sara sangraba. Pero no entendía por qué un policía custodiaba su puerta en el hospital. Nadie le explicó. Su madre, confundida y aterrada, vio cómo la obligaron a firmar papeles antes de entrar al quirófano de un hospital público en el centro de Quito. Llanto en silencio; dolor y miedo.
«No sabía que estaba embarazada. Solo me dolía el estómago», atinó en decir. Sara acababa de cumplir 12 años, sin entender por qué terminó con una denuncia penal en su contra. Su caso no es aislado. Cientos de expedientes con un perfil similar cogen polvo en los archivos del sistema judicial. Y así, la historia se repite.
En dispensarios públicos y centros de salud rurales, médicos y personal de salud activan protocolos de denuncia obligatoria sin considerar el contexto de la paciente. En lugar de atender, reportan. En lugar de proteger, acusan. La criminalización del aborto sigue presente, incluso cuando la ley debería amparar a las niñas víctimas de violencia sexual, denuncian activistas y madres de las víctimas.
Entre 2019 y 2023, más de 24.000 niñas de entre 10 y 14 años quedaron embarazadas en Ecuador, según datos del Mapeo de Embarazo Adolescente. Son cifras que revelan un drama estructural, una violencia sistemática y una institucionalidad que ha fracasado en garantizar derechos fundamentales.
En 2023 se registraron 4.937 embarazos en niñas. Esto significa que, en promedio, 13 niñas quedaron embarazadas cada día. La mayoría son casos de violación intrafamiliar o cometida por personas cercanas. Sin embargo, el sistema judicial se centra en investigar a las niñas que abortan, no a quienes las violentan.
El aborto está tipificado como delito en el artículo 149 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Aunque en 2021 se aprobó una reforma que despenaliza el aborto en casos de violación, la aplicación sigue siendo limitada, confusa y peligrosa para quienes buscan ayuda.
Voces que se alzan en medio del dolor
Isabel Espinosa, coordinadora jurídica de Surkuna, es categórica: «La despenalización parcial no es suficiente. La persecución se mantiene y las más afectadas son las niñas y adolescentes que viven en zonas rurales e indígenas».
Las instituciones de salud se han convertido en un brazo auxiliar de la Fiscalía General del Estado. El 70% de las denuncias por aborto son activadas desde los hospitales, según los registros que maneja la organización Niñas No Madres. La obligación de reportar ha generado una ruptura de confianza entre pacientes y personal médico.
Una defensora legal de la Amazonía relata un caso alarmante: “A una niña le negaron el acompañamiento de su madre durante la audiencia. Lloraba mientras intentaba explicarse, pero el fiscal solo quería que diga quién le ayudó a abortar”.
«La maternidad forzada es una forma de tortura que los Estados toleran» — Ximena Flores.
Entre 2015 y 2023, al menos 166 niñas fueron criminalizadas por interrumpir su gestación. Muchas de ellas fueron llevadas a audiencias judiciales mientras todavía estaban hospitalizadas o con complicaciones médicas.
En 2023, 1.898 niñas de entre 10 y 14 años denunciaron violencia sexual. Esa cifra representa un incremento respecto a los dos años anteriores. Cada caso tiene un rostro, un miedo, una historia interrumpida.
Kelly, una joven kichwa de la Sierra norte, fue acusada de abortar cuando tenía 18 años. Durante cinco años estuvo envuelta en un proceso penal. “Me dijeron que era una asesina, que no podía volver a mirar a los ojos a mis abuelos», relata. Aunque fue absuelta, nunca pudo regresar a su comunidad.
El estigma pesa. La criminalización no solo afecta judicialmente, sino también socialmente. Las adolescentes son expulsadas de sus casas, de sus escuelas, de sus espacios comunitarios. Se convierten en parias, mientras sus agresores muchas veces siguen libres.
Entre 2019 y 2022, más de 7.200 niñas se convirtieron en madres. En 2022, 1.921 partos fueron registrados en niñas de entre 10 y 14 años. El Estado no consideró estos casos como urgencias médicas ni como indicadores de abuso sexual.
Para las organizaciones que acompañan estos casos, el silencio institucional es una forma de violencia. Surkuna, junto con Niñas No Madres y otras agrupaciones, ha emprendido una acción legal contra el artículo 149 del COIP.
Sybel Martínez, vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos de Quito, advierte que el embarazo infantil forzado es una forma de tortura. “No estamos hablando de cifras, sino de niñas cuyos cuerpos y proyectos de vida están siendo destruidos ante la pasividad del Estado”, afirmó.
Martínez sostiene que el sistema de justicia no solo revictimiza a las menores, sino que castiga la pobreza, la etnicidad y la falta de educación. “Las niñas más vulnerables son las que más fácilmente son judicializadas por abortar. En cambio, los violadores permanecen en el anonimato o en la impunidad”.
Desde su experiencia, ha identificado una grave desconexión entre las instituciones encargadas de proteger a la infancia y las decisiones judiciales: “Mientras el sistema de protección intenta restituir derechos, el sistema penal los arrebata con procesos largos, traumáticos y sin enfoque de género”.
Martínez impulsa campañas para visibilizar el embarazo infantil como una emergencia nacional. “Necesitamos una política pública firme, no solo discursos. El Estado debe dejar de mirar para otro lado y asumir que el aborto legal para niñas violadas es una medida de protección, no un delito”.
La vicepresidenta señala que muchos operadores de justicia aún no aplican los principios de interés superior del niño. “En su lugar imponen castigos y culpas. El mensaje que se envía es devastador: que la vida de las niñas vale menos que las normas morales del sistema”.
Una región que clama justicia

La situación es tan alarmante, al punto que el Comité de Derechos Humanos de la ONU expresó gran preocupación por la alta incidencia del feminicidio y la violencia sexual contra las mujeres y niñas, el reducido número de condenas por estos delitos y la insuficiencia de los servicios de protección, apoyo e indemnización a las víctimas en Ecuador.
El informe denominado “Observaciones finales sobre el séptimo informe periódico del Ecuador”, reitera que “El Estado parte debería intensificar sus esfuerzos para prevenir, combatir y erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, incluidas la violencia doméstica y la violencia sexual”.
Voces de otros países también se suman al pedido. En Colombia, la activista Carolina Vargas recuerda que durante años las niñas víctimas de violación fueron obligadas a parir en silencio. “Cuando logramos que la Corte despenalizara el aborto hasta la semana 24, lo hicimos pensando en esas niñas invisibles para la justicia”.
Brenda Álvarez, abogada y vocera del colectivo Niñas, no Madres – Perú, recalca que el embarazo infantil forzado es una forma de tortura que permanece normalizada en América Latina. Para ella, permitir que una niña de 10 u 11 años continúe con un preñez producto de violencia sexual, sin recibir información adecuada sobre su derecho a interrumpirlo, constituye una grave violación a sus derechos humanos.
«Hay más niñas procesadas que violadores condenados» — Pamela Troya.
Desde Perú, la defensora Ana María Vidal alerta que “la penalización del aborto afecta con más fuerza a quienes están en la pobreza, a las niñas indígenas, a quienes el Estado les da la espalda desde siempre”.
Juliana Martínez Londoño, experta colombiana en derechos sexuales y reproductivos, sostiene que “la experiencia comparada demuestra que despenalizar el aborto salva vidas y protege a las niñas. la Ecuador no puede seguir criminalizando niñez”.
También desde Bolivia, la abogada Ximena Flores advierte que “la maternidad forzada en niñas es una forma de tortura. Lo dice el derecho internacional. Los Estados deben actuar con urgencia”.
En Chile, el colectivo Miles Chile ha documentado cómo niñas con embarazos forzados enfrentan deserción escolar, aislamiento social y riesgo de suicidio. “No es un asunto moral, es un problema de salud pública”, sostienen.
Cuando fallan los sistemas judiciales y educativos
Desde el corazón de Calderón, el miedo de una madre se manifestaba en la extraña calma de su voz. «Vamos a Turubamba. No quiero verte presa», le dijo a su hija, Marcela (nombre ficticio), antes de salir hacia el consultorio de una “doctorita” que hace “trabajos limpios”; una vecina le habló del lugar y les ayudó con la cita.
Un viernes, Marcela faltó a clases y su mamá pidió permiso al trabajo. El costo inicial de $100 se triplicó a $300, pues la «partera» advirtió que Marcela no tenía un mes de gestación, sino que estaba entrando en el cuarto. Este incremento dejaba entrever el precario valor atribuido a una vida y a la seguridad de la adolescente. “Mi hija no es delincuente. Solo cometió un error”, explica la madre.
La abogada Álvarez cuestiona ¿por qué hay sanciones para las niñas que disponen de los cuerpos, pero no hay sanciones, por ejemplo, a los agresores en caso de violación? Los castigos son desproporcionados, reitera.
Las cifras también revelan la falta de condenas contra los agresores. Según datos judiciales, en más del 80% de los casos de embarazo infantil, los responsables no son procesados penalmente. Algunos huyen, otros son protegidos por las propias familias o autoridades.
La Defensoría del Pueblo de Ecuador también alerta sobre esta situación. En diciembre de 2023, presentó su último informe sobre el acceso a la justicia y protección de niños y adolescentes. De acuerdo a información cruzada con la Fiscalía, de 52.051 casos reportados, apenas 2.161 (4.15%) culminaron en sentencia, lo que indica una desarticulación en la atención, seguimiento y reparación, recayendo la carga principalmente en las víctimas y sus familias, y no en el Estado como lo exigen las leyes ecuatorianas.
El informe también critica la falta de homologación de registros entre instituciones y la carencia de servicios especializados en ministerios clave. Por ejemplo, el Ministerio de Salud no cuenta con un servicio de salud mental adecuado para víctimas de violencia sexual, y carteras como Inclusión Económica y Social o la Mujer y Derechos Humanos carecen de servicios específicos para los menores de edad frente a esta problemática.
Estos «nudos críticos» en la estructura estatal desalientan la protección integral a este grupo prioritario, fomentando un sistema de impunidad. El informe fue entregado al Presidente, la Asamblea Nacional y otras instituciones. “Pero no se conocen de resultados ni de acciones concretas”, refirió Vera.
Mónica Ojeda, trabajadora social en la provincia de Manabí, recuerda el caso de una niña de 13 años que fue violada por su padrastro y luego forzada a continuar con el embarazo. “La madre tenía miedo de denunciar, dependía económicamente de él. El Estado nunca ofreció apoyo psicológico ni legal a esa familia”.
En muchas ocasiones, las niñas violentadas deben continuar viviendo con sus agresores. Esto ocurre especialmente en zonas rurales, donde el acceso a servicios de protección es limitado o inexistente.
“Las niñas quedan atrapadas en un ciclo de violencia del cual no pueden salir”, explica la psicóloga Andrea Páez, quien ha acompañado procesos de restitución de derechos en comunidades indígenas. “El embarazo infantil es una condena social, emocional y física”.
La falta de educación sexual integral es otro factor estructural
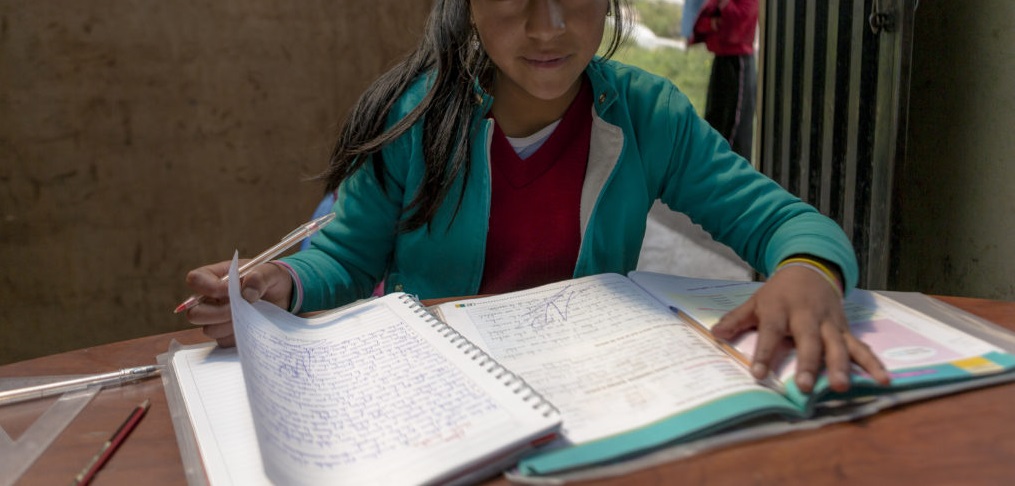
Han pasado 10 meses desde que Marcela se sometió al legrado. El próximo año espera cambiar de colegio. Ya no quiere ver al que fue su novio, quien se desentendió de su embarazo. La joven, no lo dice abiertamente, pero sabe que no estuvo preparada para ser activa sexualmente. “Hicimos con mi pelado (enamorado) lo que vi en unas películas”, repite.
Su madre también examina que en el entorno familiar no se habló sobre sexualidad y tampoco en el aula: “Nunca lo conversamos. Me daba vergüenza y pensé que esas cosas se debían hablar en las aulas. Fallé como madre”, murmura.
El 21 de agosto de 2024, el presidente Daniel Noboa emitió el Decreto Ejecutivo N. 368, para declarar “una política pública prioritaria para erradicar la violencia sexual en el ámbito educativo”, tras la conformación de 75 mesas de trabajo y como respuesta a la sentencia de la Corte IDH en el caso Guzmán Albarracín de 2020.
Dicha política, se enfoca en cuatro ejes clave: atención, prevención, acceso a la justicia y generación de información, reafirmando el compromiso estatal tras el trágico caso de Paola Guzmán Albarracín.
Pero los esfuerzos todavía resultan limitados, al igual que los resultados, advierte Martínez. En Ecuador, los programas de salud reproductiva han sido desmantelados o reducidos en los últimos años. Las escuelas no ofrecen información suficiente ni mecanismos de prevención.
“El sistema escolar ha fracasado en dotar a las niñas de herramientas para reconocer la violencia y exigir sus derechos. Muchas veces, el silencio es reforzado desde las aulas”, sostiene.
Lucía Ramos, profesora de secundaria en Cotopaxi, fue testigo de la desinformación: “Las adolescentes no saben que tienen derechos, no reconocen que han sido abusadas. Muchas creen que lo que les pasa es culpa suya”.
Un informe del Ministerio de Educación de 2023 revela que solo el 35% de las instituciones educativas públicas aplican de forma sistemática contenidos sobre derechos sexuales y reproductivos.
La criminalización y sus consecuencias psicológicas
La criminalización del aborto también deja secuelas profundas en la salud mental. Estudios de organizaciones de derechos humanos indican que las adolescentes judicializadas presentan altos niveles de ansiedad, depresión y riesgo suicida.
El trauma no termina con el proceso penal. “Incluso si logran una absolución, la estigmatización las marca de por vida. Son señaladas, aisladas y muchas veces forzadas a mudarse o abandonar sus estudios”, explica la abogada Andrea García, defensora de derechos humanos.
Muchas jóvenes enfrentan procesos legales sin el acompañamiento adecuado. La defensa pública no siempre actúa con perspectiva de género y, en algunos casos, reproduce estereotipos o prejuicios contra las adolescentes.
Diversas organizaciones insisten en que garantizar el acceso a aborto seguro para niñas víctimas de violación es una obligación del Estado. No se trata de una concesión, sino de una cuestión de derechos humanos fundamentales.
La Red de Mujeres de América Latina y el Caribe, a través de un pronunciamiento conjunto, sostuvo: “La maternidad forzada es una forma extrema de violencia. Los Estados deben reconocer el derecho a decidir como parte integral de la dignidad humana”.
«Cada parto de una niña es una emergencia que el Estado no quiso evitar» — Evelyn Quizhpe.
Desde México, Verónica Cruz, directora de Las Libres, advierte que “la despenalización debe ir acompañada de servicios accesibles y sin revictimización. Si no, es letra muerta”.
Aunque el fallo de la Corte Constitucional aún no llega, las organizaciones mantienen su lucha. Han convocado plantones, campañas en redes sociales, y foros públicos para visibilizar los casos.
En una de esas jornadas, una niña sobreviviente leyó un mensaje: “No quiero justicia solo para mí. Quiero que a ninguna más le digan que su vida no importa”.
Las cartas entregadas a la Corte no solo relatan historias de dolor. También son testimonios de resistencia. De niñas que, a pesar del miedo, deciden hablar. De defensoras que siguen acompañando en silencio. De profesionales que arriesgan sus carreras por salvar vidas.
“Estamos sembrando justicia en terreno árido”, dice la activista Evelyn Quizhpe. “Pero algún día, las niñas serán libres. Y esta lucha habrá valido la pena”.
Las cartas que la Corte aún no lee…

En marzo de 2022 organizaciones de derechos humanos se congregaron en las instalaciones de Corte Constitucional y presentaron una demanda de inconstitucionalidad ante el organismo. La acción argumenta que el delito de aborto vulnera derechos fundamentales como la vida, la salud, la igualdad y la autonomía de las mujeres y niñas.
Hasta ahora, la Corte no se ha pronunciado. El caso lleva más de dos años sin resolución. María Belén Aguirre, abogada constitucionalista, lo resume así: «Es inaceptable que la Corte guarde silencio mientras las niñas siguen siendo criminalizadas. Está en sus manos reparar una deuda histórica».
Como parte de la acción judicial, el colectivo entregó 168 cartas escritas por mujeres que abortaron. Las misivas narran sus historias, sus miedos, su deseo de que ninguna otra niña pase por lo mismo.
«Estas cartas son una forma de romper el silencio. No queremos que ninguna otra niña viva lo que nosotras vivimos», afirma Evelyn Quizhpe, vocera de Niñas No Madres. Ella misma acompaña a adolescentes en procesos judiciales.
Pamela Troya, activista feminista, insiste en que la ley ha fallado en proteger a las niñas: «Hay más niñas procesadas que violadores condenados».
Martínez hace un llamado a la Corte Constitucional: “Su pronunciamiento no es solo jurídico. Es una oportunidad histórica para romper con la violencia estructural y proteger de verdad a las niñas de este país”.
Mientras tanto, profesionales de la salud se debaten entre cumplir la ley o proteger la vida. Una médica rural -que prefiere mantener el anonimato- cuenta que atendió casos de aborto en secreto. «Prefiero perder mi título antes que ver morir a una niña», dice.
Ese acto de desobediencia se vuelve una forma de resistencia. En un sistema que castiga la compasión, muchas optan por proteger desde la sombra. Algunas han sido denunciadas por entregar información, por orientar, por no reportar.
«El sistema está congelado. Los médicos tienen miedo. Y eso mata», afirma Pamela Troya, activista por los Derechos Humanos.
Cada parto de una niña es una emergencia que el Estado no quiso evitar. Cada aborto criminalizado es una nueva forma de violencia. Cada carta es un grito por justicia. Una de esas fue de la joven ‘Kelly’, quien expresó en papel: “Abortar fue mi única salida, pero el castigo fue peor que la violación”.
La Corte Constitucional no puede seguir ignorando los cuerpos de las niñas, repite María Belén Aguirre en cada foro, en cada entrevista.
Una niña que aborta no necesita un juez, necesita cuidado, insiste la jurista Isabel Espinosa. “El Estado tiene que decidir de qué lado está: del de las niñas o del de los agresores”.
Los agresores viven sin sanción; las víctimas siguen en aumento. Sara, por ejemplo, no volvió a ese hospital. Su madre dejó de responder a las llamadas de los abogados que intentaron defenderla. El expediente fue archivado meses después, pero el miedo quedó instalado en ambas. La niña nunca entendió qué hizo mal. “Solo recuerda que sangraba y un doctor -no un juez, un doctor- la denunció y la sentenció”, finaliza la madre.
En la última entrevista que logró ofrecer a una trabajadora social, la joven repitió una frase que quedó registrada en el acta: “Yo solo quería que el dolor se me vaya”. Años después, el Estado aún le debe una explicación. Y muchas otras niñas aún esperan no ser juzgadas por sobrevivir. (I)



